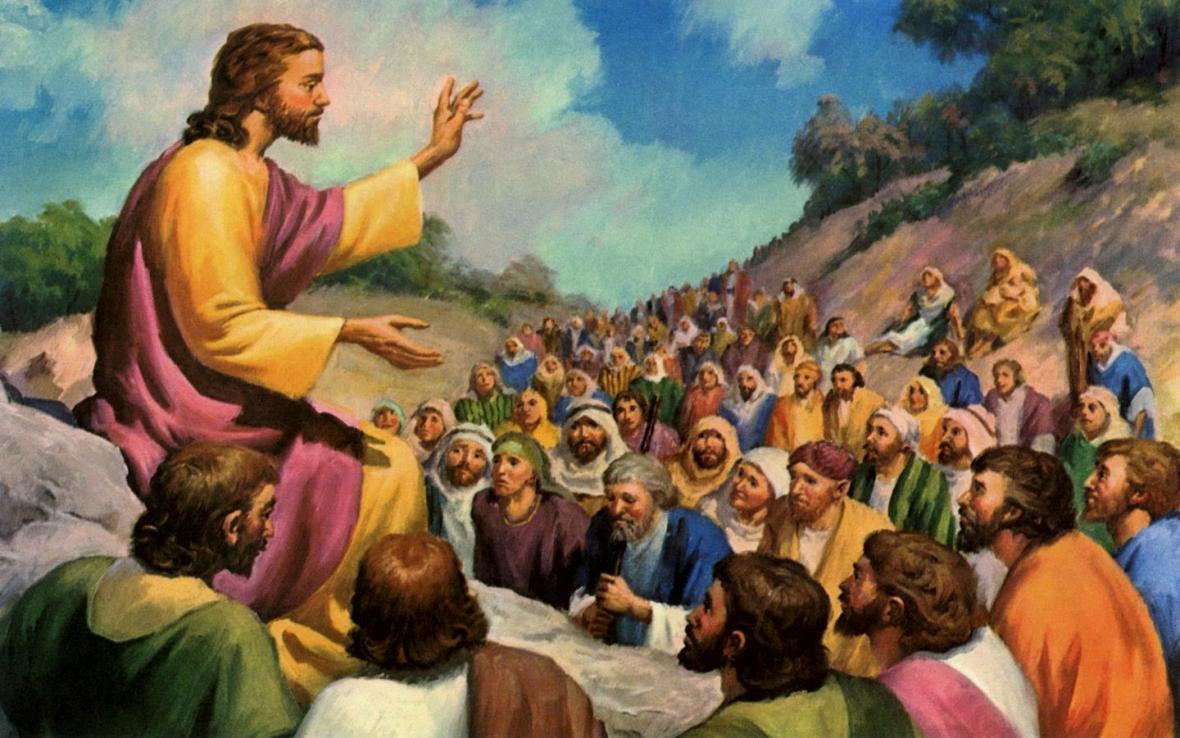Las muchas caras de la soledad en el siglo XXI

Por: Fernando Rodríguez-Borlado | Aceprensa.
Se lleva tiempo señalando que Occidente sufre una epidemia de soledad. Se trata de una palabra fuerte, quizás exagerada: además, es probable que esta sensación de urgencia se vea incrementada, en parte, por un cierto “contagio social” provocado por la atención que está recibiendo en la opinión pública. En cualquier caso, distintas investigaciones apuntan, efectivamente, a un empeoramiento de las relaciones familiares y sociales.
Sin embargo, en estos diagnósticos se echan de menos algunos matices: ¿Hay evidencias “objetivas” de ese empeoramiento? ¿Existe una relación directa entre los datos cuantitativos –la cantidad de contactos sociales que mantenemos– y los cualitativos –cómo de solos nos sentimos–? ¿Qué factores influyen en unos y otros: la edad, el nivel de ingresos, el sexo, ¿el estado civil?... ¿Sucede lo mismo en todos los países?
Un reciente informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conformada por 38 países que comparten valores democráticos y una economía de mercado, y a la que Colombia se unió en abril de 2020) ofrece respuestas a muchas de estas preguntas. Y como suele suceder cuando se observa una realidad compleja con detenimiento, son los tonos grises, más que el blanco o el negro, los que predominan.
Los datos fueron recabados entre 2022 y 2023, por lo que aún pueden recoger el efecto que tuvo la pandemia en las relaciones sociales. Las conclusiones, apunta la introducción, son importantes para la acción política en distintos ámbitos: y es que la soledad –la “objetiva”, pero especialmente la percepción de ella– afecta a la salud física y mental, a la productividad laboral, a la movilidad social, al desempeño educativo. Algunas investigaciones previas han intentado cuantificar el coste económico total que supone este problema para el Estado. Una referida a Estados Unidos lo estimó en 400.000 millones de dólares al año; otra, para España, calculó que equivalía al 1,2% del PIB.
Relación débil entre sociabilidad “objetiva” y “subjetiva”
Si hubiera que resumir el estudio en un titular sería este: cada vez tenemos menos contactos cara a cara, y más “en remoto”. Eso, en términos cuantitativos. En lo cualitativo, en cambio, el empeoramiento ha sido menor: nos sentimos un poco más solos que hace diez años, y valoramos un poco peor nuestras relaciones. A partir de aquí, los matices.
Uno de ellos tiene que ver con el factor geográfico: aunque hay algunos –pocos– elementos comunes, la realidad difiere bastante según el país. Entre los más solitarios, en términos cuantitativos, destacan Japón, Canadá, Estados Unidos, Polonia o Lituania, entre otros. En ellos, el porcentaje de personas que se ven cara a cara con amigos o familiares varias veces por semana es claramente más bajo que la media, y más de un 20% de los encuestados dicen haber mantenido como mucho uno de estos encuentros en la última semana (un 30% en Japón). En el extremo opuesto están algunos países mediterráneos con fama de gran sociabilidad, como: Grecia, España o Italia, pero también otros como Islandia, Noruega o Suecia, lo que desmiente un poco el tópico de la “frialdad social” del norte de Europa.
Si en vez en poner el foco en el conjunto de la población se pone en el extremo más solitario de la sociedad, aparece un dibujo en parte coincidente, pero solo en parte. Por ejemplo, en Hungría, Letonia o Estonia, el porcentaje de los que se ven a menudo con amigos y familiares es más alto que la media, pero también lo es el de los que dicen no tener “ningún amigo íntimo”.
El caso de Francia muestra otro matiz interesante: aunque el porcentaje de los poco sociables en términos objetivos (han mantenido como mucho un contacto cara a cara en la última semana) está en la media, es el país de Europa con mayor proporción de gente que se siente sola habitualmente (un 11%), claramente por encima de otros países cuantitativamente menos sociables como Suiza.
Lo contrario pasa en Japón, donde, a pesar de que las relaciones sociales cara a cara son bastante menos frecuentes, son pocos los que se sienten solos (menos, por ejemplo, que en España). Todas estas aparentes paradojas muestran que, como recalca varias veces el informe, la relación entre indicadores “objetivos” y “subjetivos” de soledad es más bien débil.
Los jóvenes y los hombres salen en (casi) todas las fotos… pero no exageremos
Si hay un grupo que ofrezca resultados homogéneos, y para mal, ese es el de los jóvenes. Al menos, en cuanto a la evolución en las últimas décadas. Los que están por debajo de 25 años siguen quedando con amigos más que ninguna otra franja de edad, algo que se puede explicar por la falta de compromisos familiares o laborales y por su presencia en contextos de alta sociabilidad, como el de las aulas. Sin embargo, son el colectivo que más contactos cara a cara ha perdido con respecto a 2015, especialmente en lo referido a los amigos, y también el único que igualmente ha reducido los encuentros “en remoto”, un fenómeno menos esperable. También son el grupo donde más ha crecido el porcentaje de los que dicen no contar con nadie (ni amigos ni familiares) en quien apoyarse en caso de necesidad –aunque sigue siendo el más bajo–, y el que peor califica sus propias relaciones sociales.
“Los jóvenes y los hombres se ven menos y se sienten más solos que hace una década, pero no son muchos los que están en una situación de aislamiento”.
Sin embargo, otros datos del informe deberían servir para rebajar el tono de alarma con respecto a la soledad de los jóvenes. Por ejemplo, aunque entre ellos ha disminuido bastante el porcentaje de los que no se sienten solos “nunca o casi nunca”, apenas ha aumentado el de los que tienen esta sensación “siempre o casi siempre”. Lo mismo pasa con la frecuencia de contactos sociales: ha bajado la proporción de jóvenes que se ven mucho (diariamente) con amigos, pero apenas se ha incrementado el de los que lo hacen con muy poca frecuencia.
Así pues, aunque la evolución sea negativa, y aunque conviene no bajar la guardia –especialmente en algunos países– ante la presencia de algunos factores de riesgo, como el abuso de las tecnologías, parece razonable no sobrealimentar la sensación de alarma con respecto a la soledad juvenil, o al menos contextualizarla.
Los datos de este informe señalan, más que una explosión de jóvenes aislados, un cambio gradual en la frecuencia de las relaciones y, quizás, una mayor sensibilización hacia este problema.
Un diagnóstico parecido puede hacerse en cuanto a otro de los colectivos de los que se ha vuelto costumbre hablar en términos de “crisis”: los hombres. Por un lado, es cierto que su evolución en el último decenio es peor que la de las mujeres tanto en indicadores objetivos como subjetivos: se ven menos que antes con sus amigos, se sienten más solos, y también ha crecido la proporción que confiesa no contar con un apoyo en caso de necesidad. Sin embargo, las diferencias con las mujeres todavía no son grandes en casi ningún indicador. En algunos, de hecho, ellos salen favorecidos: siguen quedando más con sus amistades, hay menos que se sienten solos y dicen tener más amigos íntimos que las mujeres. En cambio, ellas se consideran más cercanas a sus familiares y con una mayor “red de seguridad” afectiva.
La influencia de otros factores: ingresos, pareja, orientación sexual
Si tuviéramos que adivinar qué grupos experimentan más soledad en las dicotomías ricos-pobres, titulados universitarios-abandonos prematuros de las aulas, empleados-desempleados y casados-solteros, probablemente diríamos que el segundo de cada pareja está por delante en lo cuantitativo (quedan más con sus amigos) pero por detrás en lo cualitativo (más sensación de soledad). Y, en parte, es así. Aunque, una vez más, con matices.
Entre las personas con menor nivel adquisitivo, los que cuentan con titulaciones más bajas, los desempleados y los solteros hay un mayor porcentaje de personas con una sociabilidad alta que en los grupos opuestos. Sin embargo, en todos ellos también es mayor la proporción de los que no quedan “nunca o casi nunca” con familiares y amigos.
Vale la pena fijarse en la tasa de soledad (autopercibida) de los solteros y los que viven solos, cuatro veces mayor que las de sus grupos opuestos y más abultada que la de otros sospechosos habituales: los jóvenes y los hombres.
Otro dato interesante que trae el informe es que las personas con orientación sexual LGTB tienen el doble de probabilidades de sentirse habitualmente solas que las heterosexuales, y un 50% más de tener un tipo de apego “ansioso” en la pareja (pensar que si se acercan demasiado pueden salir heridos), algo que también se extiende a sus relaciones sociales.
Causas: no todas tienen una solución política
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard analizaba el grado de soledad en la población del país, y se preguntaba cuáles eran las causas de fondo; o, más concretamente, cómo las percibían los propios entrevistados. De todas las respuestas ofrecidas, las más repetidas fueron “el excesivo peso de las tecnologías”, “la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para estar con la familia”, “la mala salud mental” o “la falta de un sentido espiritual de la vida”. La mayoría de ellas se pueden calificar como culturales, y no son abordables, al menos directamente, desde la política.
Eso no significa que las administraciones y la iniciativa privada no estén ofreciendo respuestas al reto de la soledad. Varios países han diseñado estrategias nacionales ad hoc: así ha ocurrido en Alemania, Japón, Dinamarca, Lituania, Corea del Sur o Reino Unido, donde incluso se ha creado un organismo específico dentro del Gobierno.
Entre las actividades promovidas por estas administraciones hay líneas telefónicas para acompañar a ancianos solos (Lituania), programas con actividades sociales para jóvenes aislados (Corea del Sur), o construcción de viviendas y espacios de ocio multigeneracionales (Alemania). Algunos países también han regulado el “derecho a la desconexión laboral”. Mientras, en el ámbito privado han surgido multitud de iniciativas que ven en este problema social una posibilidad de negocio: apps para organizar cenas entre desconocidos, chatbots de compañía guiados por IA, espacios de coworking que incluyen eventos comunitarios, agencias de viajes enfocadas en aventuras con extraños… Tanto que ya hay quien ya habla de una “industria de la soledad”.
Todas estas estrategias, públicas y privadas, pueden ser útiles para abordar un problema complejo y con muchas caras. Sin embargo, otros factores más profundos y que están detrás de muchos casos de soledad (el menor número de hijos, la baja tasa nupcialidad y la alta de divorcios, el individualismo o la falta de espiritualidad en la sociedad, por citar algunos) están fuera del alcance de la política, y precisan más bien un cambio de valores.
Fuente Disminuir
Fuente